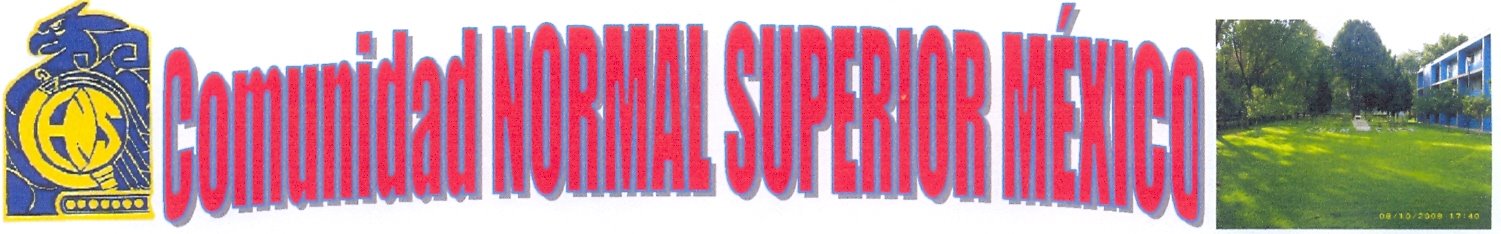JOSÉ ARTURO COCA SALINAS *
Cuenta una antigua leyenda que, a finales del siglo XVII, las religiosas del convento de Santa Rosa de Lima recibieron un singular encargo por parte del Obispo de Puebla, el Excelentísimo Sr. Don Manuel Fernández de Santa Cruz y Sahagún. La tarea parecía sencilla, pero poseía un grado de complejidad que la volvían única: debían cocinar un banquete sumamente especial, pues visitaría al purpurado su buen amigo el Virrey de la Nueva España Don Antonio de la Cerda y Aragón, conde de Paredes y marqués de la Laguna.
La estatura del personaje no se debía solamente a su cargo ni a sus sonoros títulos nobiliarios. En realidad, don Antonio era igualmente querido y respetado tanto en estas tierras como en el otro lado del Atlántico, pues tenía fama de ser una persona sensible, generosa de modos, con alma caritativa y muy dada a los placeres que sólo el intelecto puede ofrecer.
Se recordaba, por ejemplo, que a su llegada a la Nueva España fue recibido con un enorme arco triunfal en el que sobresalían los versos del poema Neptuno alegórico, escrito especialmente para la ocasión ni más ni menos que por sor Juana Inés de la Cruz. Aquel 30 de noviembre de 1680, el gobernante quedó tan cautivado por aquellas exquisitas palabras, que tanto él como su esposa se convirtieron en los protectores no sólo de la religiosa, sino de los intelectuales y artistas que surgieron durante su gobierno.
Buen hombre era el Virrey. Le otorgó su apoyo incondicional al jesuita Eusebio Kino, el sacerdote que por primera vez exploró los territorios de las actuales Baja Californias y, con la bondad como bandera, estableció al menos 20 misiones y logró lo que nadie se imaginó: ser amigo de aquellos nativos que tan crueles y hostiles – como es lógico – se habían mostrado.
A este gobernador es a quien don Manuel Fernández de Santa Cruz recibiría. No era ésta, sin embargo, una visita de mera cortesía. El Obispo lo había invitado con un particular propósito: pedirle dinero. Una fuerte cantidad, a decir verdad. Suficiente para realizar reparaciones y ampliaciones a la Catedral de aquella ciudad sostenida por ángeles.
El banquete debía tener como plato principal una auténtica delicia que lograra que el Virrey se transportara al Paraíso, lo cual no era sencillo de lograr, y menos sin poder hablar para ponerse de acuerdo: Las religiosas de Santa Rosa de Lima obedecían rigurosamente su amado voto de silencio. Entre los muros de aquel convento, sólo se escuchaba el rumor de los instrumentos de cocina, los pasos sigilosos de alguna novicia inexperta en el arte del sigilo, un lejano sonido de sombras que se movían delicadamente. Todo lo demás se hacía y ordenaba mediante señas y miradas.
En esto era experta sor Andrea de la Asunción, la religiosa encargada de la cocina, quien trabajaba en una idea particular: crear un platillo magistralmente suculento; delicioso al gusto, novedoso a la vista y con suficientes explicaciones que la razón quedara sorprendida; un platillo que ejemplificara el mestizaje, la fusión de culturas y raíces entre México y España.
Para ello, sacrificó un guajolote, lo cocinó con ciertas hierbas y especies, y lo montó en una charola reluciente. El secreto, no obstante, sería la creación que ideaba: la salsa con que bañaría al ave, la cual – al igual que el mestizaje – tendría ingredientes mixtos, legados del México prehispánico y de la España victoriosa: cuatro tipos de chiles (ancho, chipotle, mulato y pasilla), ajo, cebolla, jitomate, almendras, pasas, plátano macho y, como suavizante, ajonjolí, cacahuate, canela, comino y clavo.
Sor Andrea siguió su instinto y fue mezclando todo en una cazuela de barro. La salsa debía poseer un equilibrio perfecto entre espesor, cuerpo, sabor y aroma. Así, mientras el guiso hervía a fuego lento, comenzó a preparar el postre, el cual tendría como base otro producto nativo del suelo mexicano, el chocolate.
Cuando lo creyó conveniente, regresó a su platillo principal, que continuaba elaborando con paciencia, como si se tratara de una melodía.
Entonces, al menear el contenido de la cazuela, y mientras sujetaba un trozo de suave chocolate, los aromas llenaron cada rincón de aquella cocina de azulejos. El olor se extendió como si se tratara de una nube de delicia.
Sor Andrea cerró los ojos y dejó que el aroma la llevara; una sonrisa comenzó a dibujarse entre sus labios, un delicado rubor se asomó por sus mejillas, y justo cuando comenzaba a despegarse del suelo invadida por un maravilloso éxtasis, se escuchó un fuerte grito, seguido de algunas palabras, que venía de la puerta de la cocina.
El encanto se rompió instantáneamente, pero había algo más grave: ¿quién había osado hablar y romper el tan respetado voto de silencio?
La culpable era, ni más ni menos, que la superiora del convento, sor María del Carmen, quien, cautivada por aquel sublime aroma, y sin poderlo resistir, había gritado “¡Qué olor más exquisito!”.
La sorpresa fue demasiado grande, tanta que todas las religiosas, tomadas desprevenidas, soltaron lo que sostenían entre las manos. También sor Andrea, quien dejó caer en la cazuela el pedazo de chocolate.
Cuando reaccionó, era demasiado tarde: aquel dulce trozo se había deshecho y mezclado con su salsa.
Al probarla para tratar de remediar el daño, las amables monjas se llevaron una nueva sorpresa: el chocolate le había otorgado un sabor angelical.
El platillo era perfecto, no le faltaba ni le sobraba nada, pero, a causa de tantos ingredientes, se antojaba difícil de digerir, así que sor Andrea de la Asunción, recurriendo nuevamente a su sabiduría culinaria, le agregó dos digestivos naturales: anís y carbón de tortilla quemada. Eso fue todo.
La perfección era posible y la prueba estaba delante de aquellas mujeres. El plato resultó simplemente magistral.
Un afortunado accidente había ayudado a crear el mole.
Meses más tarde, comenzaron las labores de remodelación y ampliación de la bellísima catedral de Puebla, cuya majestad recordará por siempre aquella tarde cuando, tanto el Obispo como el Virrey, habitaron generosamente el Paraíso.
*13 de noviembre de 2011